Legal
¿Adiós al Monopolio de Alcohol en Costa Rica?
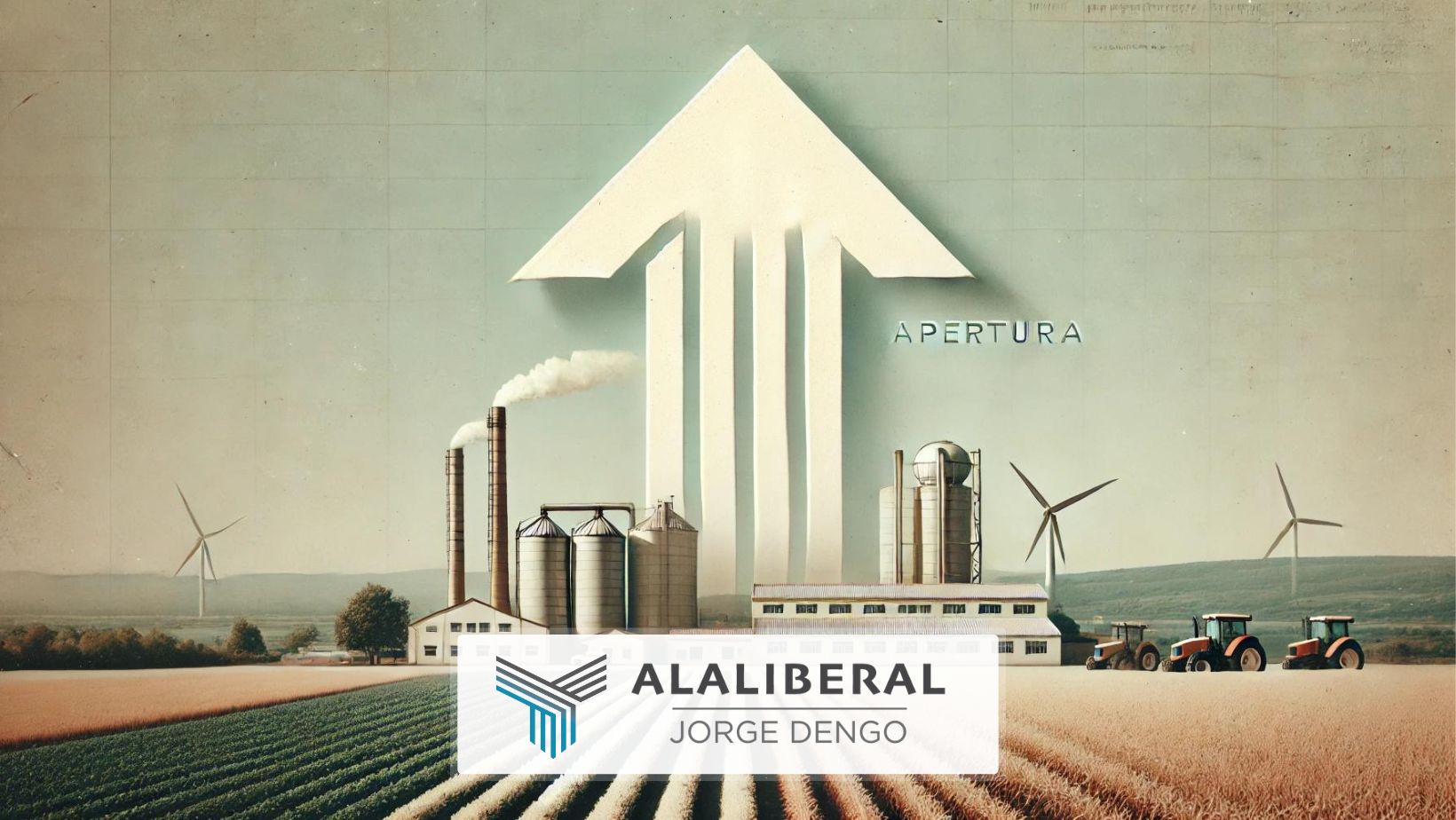
RESUMEN
Recientemente se dio dictamen afirmativo a un proyecto de ley para eliminar el monopolio del Estado costarricense sobre la producción de alcohol etílico, vigente desde hace 140 años. Más allá de las razones que justificaron esta medida en su momento, ahora se abren oportunidades para que muchos sectores económicos crezcan bajo condiciones más acordes a las necesidades actuales.Hoy en ALA LIBERAL tengo el gusto de reportar que acabo de seguir la votación que concluyó en un dictamen afirmativo de mayoría para un proyecto de vital trascendencia para el país: la apertura del monopolio del alcohol. Este proyecto, presentado por la diputada Kattia Cambronero Aguiluz, lo firmé con orgullo durante mi tiempo en la Asamblea Legislativa. Para mí, siempre que se trate de eliminar monopolios, contarán con mi apoyo incondicional. Aplaudo el voto valiente del PLP, el del Partido de Gobierno, el del PUSC y el de Nueva República, quienes, de forma visionaria, le han dado un sí a esta gran idea.
¿Y quiénes votaron en contra? El Frente Amplio, por supuesto, en su cruzada por la defensa irracional de la “institucionalidad”, que aunque no comparto, puede respetarse. Y el PLN, que siendo el PLN, seguramente argumenta de la boca para afuera que busca proteger los intereses de los productores (curiosamente, sin pensar en quienes somos más: los consumidores), cuando realmente sabemos que protegen el negocio de algunos importantes socialdemócratas. Sobre este tema, habrá más en una próxima entrega.
Lo cierto es que, en un contexto económico complicado para Costa Rica, donde la reactivación económica, la generación de empleo y la búsqueda de nichos de valor agregado para el sector industrial y agropecuario son más urgentes que nunca, finalmente, un cambio trascendental parece estar avanzando en la Asamblea Legislativa.
Un Cambio Necesario: Proyecto 23.627
El expediente 23.627, titulado “Autorización para la Comercialización Directa de Alcohol para el Uso Industrial”, pone ahora en el Plenario una reforma clave que no solo moderniza un esquema legal obsoleto, sino que abre nuevas oportunidades para miles de emprendedores y empresas que dependen del alcohol como insumo básico en sus procesos productivos.
Este proyecto de ley representa una oportunidad única para dinamizar la economía costarricense. No solo impacta positivamente al sector productivo y agrícola, sino que también fomenta la libre competencia y la innovación en un mercado que ha sido controlado, desde 1885, por la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Aunque en su origen, la creación de FANAL respondió a una necesidad de salud pública, en la actualidad, la existencia de este monopolio constituye un freno para el desarrollo de un mercado libre y competitivo.
El Problema del Monopolio Actual
El actual modelo de distribución de alcohol en manos de FANAL ha demostrado ser ineficiente y perjudicial para la economía. En diversas ocasiones, se han registrado desabastecimientos que han afectado seriamente la producción de bienes esenciales como alimentos, medicamentos, productos de higiene y limpieza, entre otros. Este monopolio no solo limita la oferta de alcohol, sino que también impone costos adicionales y prolonga los tiempos de espera, obstaculizando el desarrollo industrial del país.
La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) ha sido una de las voces más críticas respecto a la ineficiencia de FANAL. Según su presidente, Juan Ignacio Pérez Gillen, “la incapacidad de FANAL para suministrar alcohol de manera ágil y eficiente ha impactado negativamente en la producción de bienes esenciales”.
Esta dependencia de un monopolio estatal que no responde a las exigencias del sector industrial pone en riesgo el desarrollo de la economía.
Por otro lado, la Federación de Cámaras de Productores de Caña de Costa Rica (FEDECAÑA) ha enfatizado la necesidad de permitir que pequeños y medianos productores participen en la comercialización del alcohol. La apertura del mercado generará nuevas oportunidades económicas, especialmente en las zonas rurales, donde se producirá un impacto positivo en el empleo y en el bienestar de las comunidades agrícolas.
Beneficios Claves del Proyecto de Ley
El expediente 23.627 aborda directamente los problemas estructurales del monopolio del alcohol en Costa Rica. Uno de los principales beneficios de este proyecto es que permitiría a las empresas privadas importar y comercializar alcohol de manera directa, eliminando la necesidad de depender de FANAL como intermediario. Esto reduciría significativamente los costos de producción y agilizaría los procesos industriales que requieren este insumo vital, aumentando la competitividad de las empresas costarricenses en el mercado global.
La apertura del mercado también fomentaría la inversión y la innovación en sectores como el de alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos y químicos industriales, al facilitar el acceso a una oferta más variada de alcohol. Esta medida es crucial para la reactivación económica de Costa Rica, especialmente en un momento donde la atracción de inversión extranjera es esencial para el crecimiento y la competitividad internacional.
Además, la inclusión de mecanismos que permitan la participación de pequeños y medianos productores de caña garantiza que los beneficios de la apertura del mercado no se concentren únicamente en las grandes empresas, sino que también lleguen a las comunidades rurales. Este aspecto es especialmente relevante desde una perspectiva de justicia social y equidad, asegurando que el desarrollo económico beneficie a los sectores más vulnerables del país.
El Respaldo Institucional al Proyecto
El apoyo al proyecto de ley ha sido amplio y variado. Instituciones clave del país han mostrado su respaldo a la reforma. La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) ha señalado que la apertura del mercado del alcohol es indispensable para mejorar la competitividad del país. En un pronunciamiento ante la Comisión de Asuntos Económicos, la CICR destacó que el alcohol es un insumo esencial para sectores como el médico, alimentario y químico. La dependencia de un monopolio estatal que no garantiza un suministro eficiente frena el desarrollo industrial y obstaculiza la competitividad internacional de Costa Rica.
Durante la pandemia de COVID-19, los problemas de abastecimiento de alcohol expusieron la fragilidad del sistema actual y demostraron la necesidad urgente de reformarlo. Asimismo, los destiladores artesanales han apoyado el proyecto, argumentando que la apertura del mercado permitirá el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y fomentará la innovación en el sector, beneficiando especialmente a las áreas rurales.
Conclusión: Un Proyecto Imprescindible para el Futuro de Costa Rica
El proyecto de ley que autoriza la comercialización directa de alcohol no solo moderniza un sistema obsoleto, sino que también abre la puerta a un futuro de mayor competitividad, innovación y desarrollo económico para Costa Rica. El desarrollo del clúster cañero, en especial de pequeños productores, farmacéutico, alimentario, de biocombustibles, energético, son solo algunos de los muchos sectores que el país puede potenciar en el corto plazo.
En un momento donde el país debe habilitar las condiciones para que más sectores productivos se reactiven, hago un llamado a los diputados para que comprendan que la verdadera reforma del Estado pasa por romper modelos proteccionistas que, en algún momento de nuestra historia, fueron útiles, pero que hoy son una barrera para el crecimiento económico.
La apertura del mercado del alcohol es un paso crucial para garantizar la competitividad de Costa Rica en el siglo XXI, fomentar el empleo y asegurar que el país siga siendo un líder en la atracción de inversiones y el desarrollo industrial.
Con esta reforma, Costa Rica da un paso firme hacia la modernización, demostrando que está dispuesta a romper con las barreras del pasado y avanzar hacia un futuro más competitivo, justo y próspero para todos.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Legal
El impacto de un eslogan: una marca en palabras

RESUMEN
Un eslogan puede hacer que una marca sea inolvidable, pero no todas lo necesitan para triunfar. Su impacto en la percepción del consumidor es innegable y su registro implica cumplir ciertas reglas. ¿Cómo influye en el posicionamiento y qué dice la ley en Costa Rica?
Constantemente escuchamos sobre la importancia del registro de una marca para las empresas. También es común oír sobre su valor y el reconocimiento mundial que alcanzan algunas de las más conocidas.
Aunque no todas las marcas comenzaron siendo exitosas, algunos empresarios sí reconocieron la necesidad de proteger la identidad de sus negocios y de aprovechar la protección legal para fortalecerlas. Así, muchas de ellas han incorporado un eslogan como parte de su estrategia para potenciar su identidad, aumentar su impacto y fortalecer su valor.
Algunas personas creen ser inmunes a los estímulos, mensajes, frases, colores y sensaciones que las empresas y marcas buscan evocar en los consumidores. No obstante, si esto fuera cierto, las compañías no invertirían sumas millonarias en desarrollar y proteger su propiedad intelectual. A modo de ejemplo, se estima que, solo en América del Norte, la inversión en publicidad alcanzará al menos $327,500 millones de dólares en 2024.
Un eslogan… ¿más que una marca?
Un eslogan es una breve frase asociada a una marca con el propósito de diferenciarla, ampliar la información sobre ella, enfatizar los beneficios de su uso, transmitir sus valores o propósitos, acercarla a su público y/o hacerla más reconocida.
Cabe destacar que, sin importar el propósito con el que se cree un eslogan, este siempre dependerá de la marca. Sin embargo, si una marca desaparece, el eslogan no necesariamente lo hará con ella.
Existen eslóganes tan reconocidos como “Me encanta” o “Porque tú lo vales”, que, con solo leerlos, logran que el consumidor evoque de inmediato la marca a la que pertenecen. La capacidad de fijar la marca y el producto en la mente del consumidor a través de una frase es, sin duda, una demostración de éxito empresarial.
¿Es necesario un eslogan para garantizar el éxito de una marca?
No, no todas las marcas tienen un eslogan. Empresas como Starbucks o Facebook han logrado posicionarse en el mercado sin necesidad de uno, demostrando que el éxito no depende exclusivamente de esta estrategia. Seguramente, mientras lee esto, intenta recordar frases o eslóganes asociados a los productos, empresas o servicios que consume habitualmente.
¿Qué pasa en Costa Rica?
La legislación costarricense regula los eslóganes, estableciendo que deben cumplir con ciertas características para obtener protección legal. No pueden ser ofensivos, genéricos ni inducir a la confusión o falsedad.
El propósito de estas normas es proteger tanto a las marcas como a los consumidores, a pesar de que sus intereses puedan ser opuestos. Mientras que las empresas buscan posicionar sus marcas y generar preferencia por sus productos o servicios, la protección al consumidor garantiza que los mensajes sean veraces, permitiéndole tomar decisiones informadas sobre sus compras.
Así las cosas, aunque la marca es lo que nos diferencia, un eslogan puede hacernos inolvidables.
Si nuestro objetivo es permanecer en la mente del consumidor de forma positiva, aumentar el valor de nuestra marca y fortalecer su reconocimiento, es fundamental brindarle todo el apoyo necesario. Esto incluye, ¿por qué no?, crear un eslogan que despierte emociones, nos haga únicos y transmita nuestro mensaje de manera clara y precisa.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Legal
El impacto de la IA y blockchain en las empresas
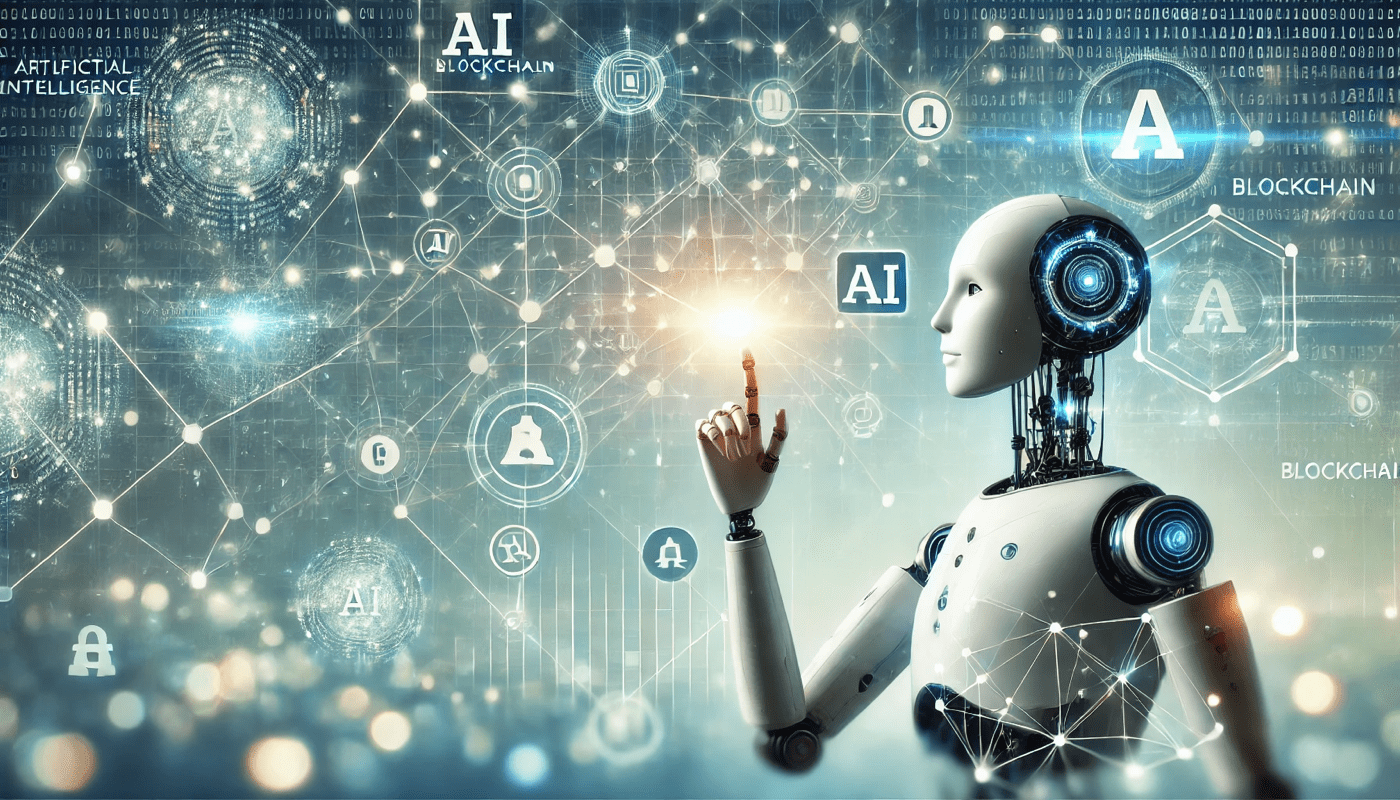
RESUMEN
Las tecnologías de Inteligencia Artificial y blockchain han demostrado un gran potencial en sectores clave, aunque no siempre es evidente su impacto en casos específicos. Sus efectos están transformando la organización y operación empresarial, y surge la necesidad de adaptar la legislación para acompañar este desarrollo.
El tema de la Inteligencia Artificial (IA), el blockchain y su regulación son asuntos de los que oímos cada vez más en nuestro país. Sin embargo, estas tecnologías y sus retos no son nuevos; desde el año 2014, Deep Knowledge Ventures, una firma de capital de riesgo con sede en Hong Kong, designó como el sexto miembro de su directorio a “Vital”, una IA capaz de predecir tendencias del mercado. En términos jurídicos, Vital fue considerado como un director conforme a las leyes corporativas de Hong Kong.
Se estima que, dentro de diez o quince años, los sistemas de Inteligencia Artificial podrán tomar decisiones en una corporación sin requerir apoyo humano. Pero, ¿qué significa esto para la realidad de nuestro país y nuestro derecho comercial?
El blockchain es un sistema informático virtualmente imposible de falsificar que ofrece un sistema descentralizado y seguro para el almacenamiento de datos.
La inmutabilidad de los registros en la cadena de bloques ayuda a prevenir la manipulación de la información, haciendo su aplicación en empresas y en el Gobierno Corporativo particularmente interesante y, en muchos aspectos, compatible con nuestra normativa.
Esta tecnología no solo ha permitido el uso de los contratos inteligentes y programas informáticos autónomos que ejecutan acuerdos automáticamente al cumplirse ciertas condiciones, sino que ha demostrado tener múltiples aplicaciones. Por ejemplo, podemos pensar en la “tokenización” de acciones creando un verdadero registro de acciones, inmutable, inalterable y seguro, donde se consignen los datos y las identidades de los accionistas y sus transferencias, lo que garantiza su trazabilidad.
¿Por qué no almacenar los libros corporativos y contables en blockchain? Esto sería como tener una copia de seguridad descentralizada de toda la información de la sociedad, satisfaciendo el derecho de información de los socios y mejorando el funcionamiento interno. Asimismo, garantizaría –al menos de manera virtual– que la información contable no pudiera ser manipulada.
Esta tecnología también facilitaría la votación en asambleas de socios, promoviendo la transparencia y certeza en los resultados, funcionando como un mecanismo de protección contra acciones abusivas o ilegales y protegiendo los derechos de los socios.
Por su parte, la Inteligencia Artificial ofrece múltiples ventajas para las empresas y la toma de decisiones de los directores y socios:
- Predicción de tendencias y comportamientos del mercado: con capacidad para analizar big data (conjuntos de datos cuyo tamaño y complejidad dificultan su gestión convencional).
- Mercadotecnia: desde la búsqueda de palabras clave hasta la prueba de la eficacia de los mensajes publicitarios.
- Reclutamiento y contratación: analiza currículos, evalúa habilidades y realiza entrevistas, evitando decisiones emocionales que puedan llevar a errores de selección.
- Atención al cliente: los chatbots son ahora parte integral del comercio electrónico.
Sin embargo, no todo es color de rosa. Si bien algunos aspectos de estas tecnologías pueden parecer ideales para las empresas, aún enfrentan obstáculos importantes, tales como:
- Costo y tiempo de implementación: la IA tiene un costo alto y su puesta en marcha puede tomar meses.
- Falta de profesionales calificados: no hay suficientes especialistas en datos, y menos aún con un enfoque empresarial.
- Ética en la Inteligencia Artificial: científicos, pensadores y diversas entidades han señalado los peligros que la IA podría representar.
En nuestro país, al igual que en muchos otros, existe una necesidad de regular esta tecnología de manera ética para permitir un desarrollo social que equilibre los beneficios potenciales.
No sería de extrañar que en unos años las decisiones complejas y el cumplimiento normativo de las empresas estén en manos o, al menos, acompañadas de estas tecnologías. La pregunta es si nuestra legislación comercial y nuestras empresas están listas para este cambio.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Legal
Del acceso a la información pública y oportunidades desperdiciadas

RESUMEN
Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con una ley específica de acceso a la información pública, dejando que la Sala Constitucional determine qué es información pública y qué no lo es. Aunque recientemente se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 23.113, la nueva regulación no soluciona los problemas del sistema actual, ya que no delimita claramente el concepto, ni establece los criterios técnicos para definir las excepciones a la divulgación. Sin una ley robusta, la transparencia queda a la merced de interpretaciones políticas, poniendo en riesgo los derechos individuales.Aun cuando el artículo 30 de la Constitución Política consagra el libre acceso a la información pública, Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con una ley especial que regule este derecho, junto con Cuba, Venezuela, Haití y Bolivia.
Esta omisión del legislador ha provocado que sea la Sala Constitucional la que, mediante el recurso de amparo, tutele dicho acceso. Sin embargo, ha sido también la misma Sala la que ha venido determinando qué es información pública y qué no lo es, y no siempre con los mejores criterios.
Una Sala con criterios políticos
La Sala Constitucional, pese a que su función es técnico-jurídica respecto a la aplicación del Derecho Constitucional, es un órgano eminentemente político. Está integrada por magistrados electos por políticos, y su funcionamiento, cada vez más, es de naturaleza política. En mi criterio, es problemático que la Sala defina, con criterios políticos y caso por caso, qué es información pública y qué no lo es. Diferente sería si existiera una definición legal del concepto y la Sala solo evaluara si dicho concepto respeta la Constitución, delimitándolo de ser necesario. Pero esto no es lo que ha sucedido en Costa Rica.
El concepto de información pública es técnico-jurídico, y como tal, debería estar sujeto a una delimitación expresa aprobada por el legislador, como primer poder de la República, en el que reside la voluntad popular. La importancia de definir claramente este concepto radica en dotar de seguridad jurídica a los actores involucrados (la administración pública y los ciudadanos), permitiéndoles conocer qué tipo de información está sujeta a divulgación y cuál, bajo determinadas condiciones, no lo está.
El impacto de no regular adecuadamente
Establecer las excepciones a la publicidad de la información —por motivos de confidencialidad, protección de datos o seguridad nacional— es un ejercicio eminentemente técnico. Es un tema delicado, ya que estas limitaciones suelen entrar en conflicto con otros derechos, en especial el de libertad de prensa. En 2022, Carlos Alvarado vetó el Proyecto de Ley 20.799, “Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia”, ante las acusaciones de la prensa de que era una “Ley Mordaza”.
Precisamente por estas tensiones —que no son exclusivas de Costa Rica— y dada la importancia del tema, la Organización de Estados Americanos (OEA) dispone de una ley modelo que pone a disposición de los países para que, con las adaptaciones pertinentes, dicten sus propias regulaciones. La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública fue mejorada en 2020 y contiene una robusta regulación de 73 artículos. Muchos países de la región la han adoptado, introduciendo más o menos modificaciones según los intereses de cada uno.
El Proyecto de Ley 23.113: otra oportunidad fallida
Volviendo a Costa Rica, en días recientes los diputados aprobaron en primer debate un nuevo intento de regular este tema: el Proyecto de Ley 23.113, Ley Marco de Acceso a la Información Pública. Aunque el Proyecto parece haberse inspirado en la Ley Modelo (sin las mejoras de 2020), se trata de un texto insustancial de tan solo 19 artículos que no soluciona las falencias del sistema de acceso a la información pública del país.
Estas son algunas de las falencias principales:
- No delimita el concepto de información pública, lo que deja la potestad a la Sala Constitucional de definir, caso por caso y con criterios políticos, qué es información pública.
- Aunque contempla la posibilidad de establecer límites al derecho a la información, no contiene los criterios técnico-jurídicos bajo los cuales se puede limitar. Esto generará discrepancias futuras a la hora de aplicar la norma. A manera de comparación, la Ley Modelo de la OEA regula este régimen de excepciones en veinticuatro artículos.
- Excluye de la aplicación de la ley a los “sujetos de derecho privado prestadores de un servicio público”, y establece que “las empresas e instituciones públicas en competencia” deben separar la información de acceso público de aquella confidencial, “cuando por motivos estratégicos, comerciales y de competencia no resulte conveniente su divulgación a terceros”. Se trata de una regulación imprecisa que no establece criterios claros para implementar dicha separación en las empresas públicas.
- Le asigna a la Sala Constitucional la competencia de velar por la aplicación de la ley, lo que resulta inconcebible para un tribunal cuya competencia única es la interpretación de la Constitución, no de las leyes ordinarias. Por ejemplo, la Ley Modelo sugiere la designación de un órgano administrativo garante del acceso a la información pública, que en Costa Rica pudo haber sido la Defensoría de los Habitantes.
Conclusión: Un marco legal inadecuado
En conclusión, todo apunta a que, si bien finalmente tendremos una Ley de Acceso a la Información Pública, esta no será moderna, técnica ni tendrá un impacto significativo. Seguiremos en manos de la omnipresente Sala Constitucional para definir qué es público y qué no lo es, con el riesgo de decisiones arbitrarias y discrecionales.
Para quienes defendemos la libertad, el acceso a la información pública es un medio para limitar a los poderes públicos. Sin transparencia efectiva, el poder estatal se expande sin límites, y los derechos individuales se convierten en sus primeras víctimas.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
-

 OpiniónHace 2 meses
OpiniónHace 2 mesesGentrificación: entre oportunidades y desafíos
-

 OpiniónHace 2 meses
OpiniónHace 2 mesesDespolitizar la CCSS: una trampa populista
-

 PolíticaHace 2 meses
PolíticaHace 2 mesesPerspectivas 2025: Gobernar entre retos estructurales
-

 PolíticaHace 4 semanas
PolíticaHace 4 semanasUn Retroceso Inaceptable en la Reforma del Empleo Público
-

 OpiniónHace 2 meses
OpiniónHace 2 mesesEl presidente tiene razón
















