Opinión
El presidente tiene razón
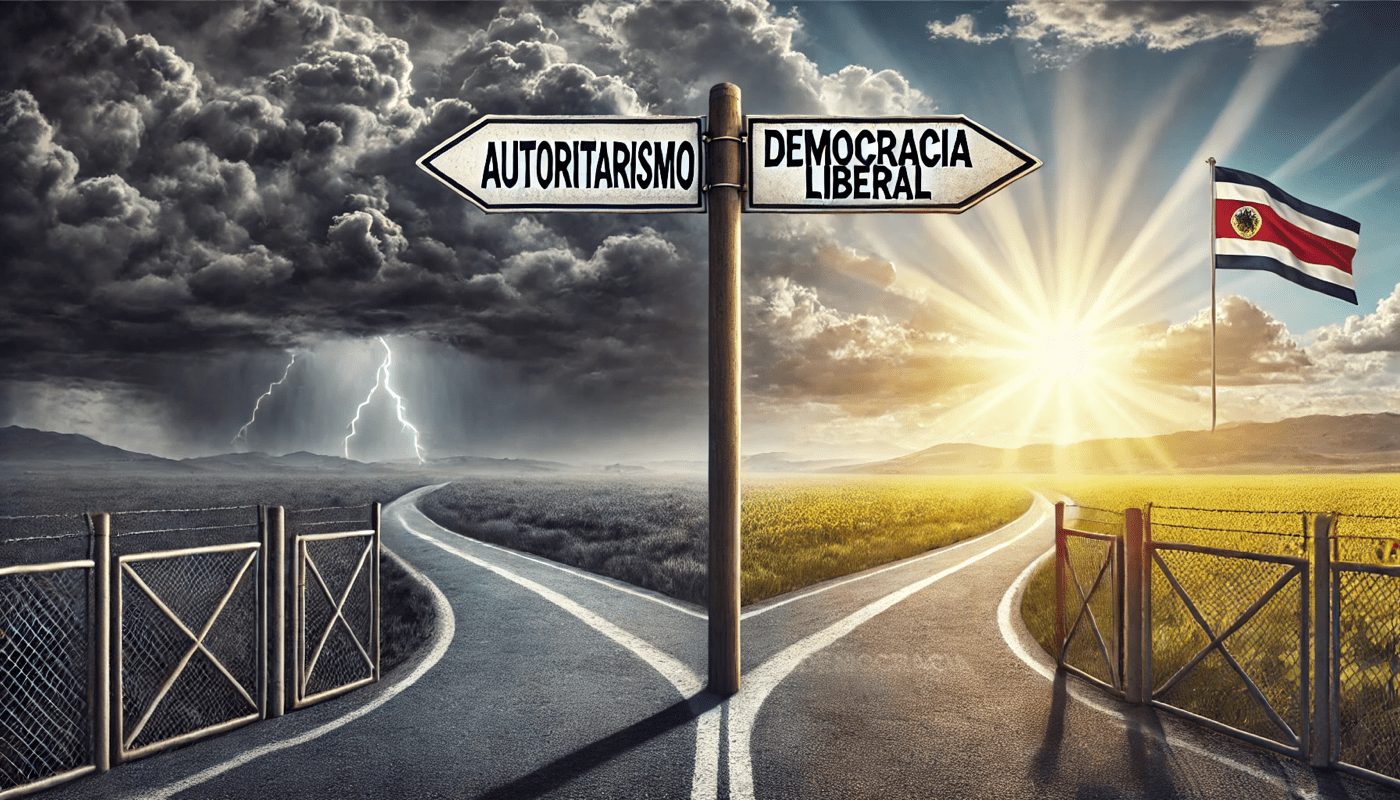
RESUMEN
El poder se concentra cada vez más en el Estado o en las megacorporaciones, debilitando la democracia liberal. Este modelo, aunque utópico, merece ser defendido por su enfoque en la igualdad ante la ley. Sin embargo, las tendencias autoritarias y un liberalismo reducido a un enfoque economicista ponen en riesgo sus principios. Propuestas como una constituyente podrían concentrar el poder, aún más, en lugar de fomentar un diálogo inclusivo.
Días atrás, el presidente Chaves mencionó en un medio de comunicación que “Nuestra Constitución es muy primitiva respecto a las realidades mundiales”. En este punto en particular, tengo que darle la razón al presidente.
Vivir en democracia no es exactamente la norma, y vivir en una democracia plena es evidentemente una excepción que, en mi criterio, lo será cada vez más. De forma acelerada y cada vez más notoria, el mundo avanza en dos vertientes: por un lado, aquellas naciones donde el poder se concentra en el Estado; y por otro, aquellas donde el poder se concentra en las megacorporaciones y los ultrarricos. Básicamente, la China del Partido Comunista y los Estados Unidos de Musk y demás magnates tecnológicos.
En ese sentido, la democracia liberal va camino a convertirse en un proyecto político raro, no normativo. Cuando digo que Chaves tiene razón, lo digo desde un punto de vista geopolítico. Efectivamente, las tendencias mundiales son autoritarias, y hacia eso apuntan figuras como Chaves, Bukele o agrupaciones como MORENA en México.
La democracia liberal nunca ha sido una forma de gobierno realista, sino utópica.
Aspira a una convivencia social que se rige por la racionalidad de los individuos y su capacidad para vivir pacíficamente en sociedad. Como cualquier utopía, no es un destino sino una dirección.
En el camino, hemos ido resolviendo y/o atacando las contradicciones y problemas que supone ir en contra de la realidad material: mediante el Estado de derecho, el comercio e incluso mediante la socialdemocracia, ese punto medio al que Costa Rica se aferró desde mediados del siglo pasado y para el que no encuentra sustituto.
Vivir pacíficamente en sociedad no es natural mientras exista el poder, como ocurre en cualquier grupo de seres vivos. En línea con lo anterior, la democracia liberal elige la forma más compleja de todas para lidiar con eso: una donde se intenta que cada individuo cuente, pese a que cada uno tiene recursos distintos. Igualdad (ante la ley) dentro de la desigualdad (de recursos).
Y yo creo que merece la pena defender esta posición, en tanto cada vida es valiosa por sí misma. Por eso sigo identificándome con los principios liberales, desde un punto de vista filosófico y político.
¿Pero hacia dónde voy con todo esto? Cuando un liberal cree que una constituyente planteada desde la posición de un gobernante que aspira a concentrar poder, como el presidente Chaves, puede ser la ventana de oportunidad para reformar el Estado bajo una lógica liberal, lo menos que uno puede pensar es que es ingenuo, no honesto intelectualmente, o todo lo que hay en medio de eso. La realidad es que no va a surgir una democracia liberal “más limpia”; no le van a quitar “las pulgas” del socialismo, como algunos liberales creen que son las autonomías institucionales o la seguridad social universal y financiada por todos.
De hecho, las pulgas que van a ser retiradas son precisamente las liberales, de forma directa o indirecta, tal como sucedió en México y de manera democrática: la división de poderes, la fiscalización de la hacienda pública y las limitaciones al poder coercitivo del Estado corren gran riesgo de desaparecer. La realidad es que esa es la tendencia mundial; hacia allá se dirige el mundo.
Pero, además, si uno echa la mirada hacia atrás, quienes hoy son acérrimos rivales políticos como el chavismo y la izquierda, han coincidido tanto retórica como políticamente en temas tales como el rol de los medios de comunicación, las garantías civiles en materia tributaria o la fiscalización de los recursos públicos.
Las naciones atraviesan problemas que la democracia liberal no ha podido resolver desde su marco teórico. Y ahí habría que hacer una autocrítica, pues el liberalismo dejó de pensar y repensarse a sí mismo hace 200 años. Con algunos matices, se siguen pregonando soluciones bajo ese esquema teórico inicial y, peor aún, en las últimas décadas el liberalismo político se ha convertido en un panfleto economicista tristísimo que pregona reducir gasto, bajar impuestos y eliminar trabas. El mundo es más complejo que eso.
De la idea de una constituyente solo puedo decir que no es la solución a nuestros problemas. Costa Rica tiene decisiones complejas que tomar, y la enorme mayoría de ellas pasa por decisiones de política pública. Una constituyente es otra cosa; es un espacio en el que se llega a un nuevo acuerdo común para la convivencia en sociedad. En este sentido es válido y necesario cuestionar el pacto social costarricense. Si en algo puede dársele mérito a este gobierno es en eso, pero una constituyente no es una oportunidad para aplastar enemigos políticos, o no debería serlo. Al contrario, debería ser un espacio de diálogo y negociación en el que toca, sí o sí, escuchar al otro. Práctica ausente en esta administración.
Termino diciendo que hay que dejar de creerse más inteligente que quienes hoy están en el poder. La soberbia de creer que se puede manipular a los grupos gobernantes para conseguir los cambios que por cuenta propia no se han podido gestar desde el liberalismo por la vía democrática electoral, siempre termina mal.
Estos grupos han sabido hacer lo que los liberales no: conectar con las emociones de las personas y validarlas. Por eso gobiernan. Pero compartir enemigos o adversarios políticos no es suficiente para validar los discursos y las acciones autoritarias ni los procesos o las iniciativas que dinamitarían la democracia liberal.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Opinión
Deuda con la CCSS: reflejo de un sistema inviable
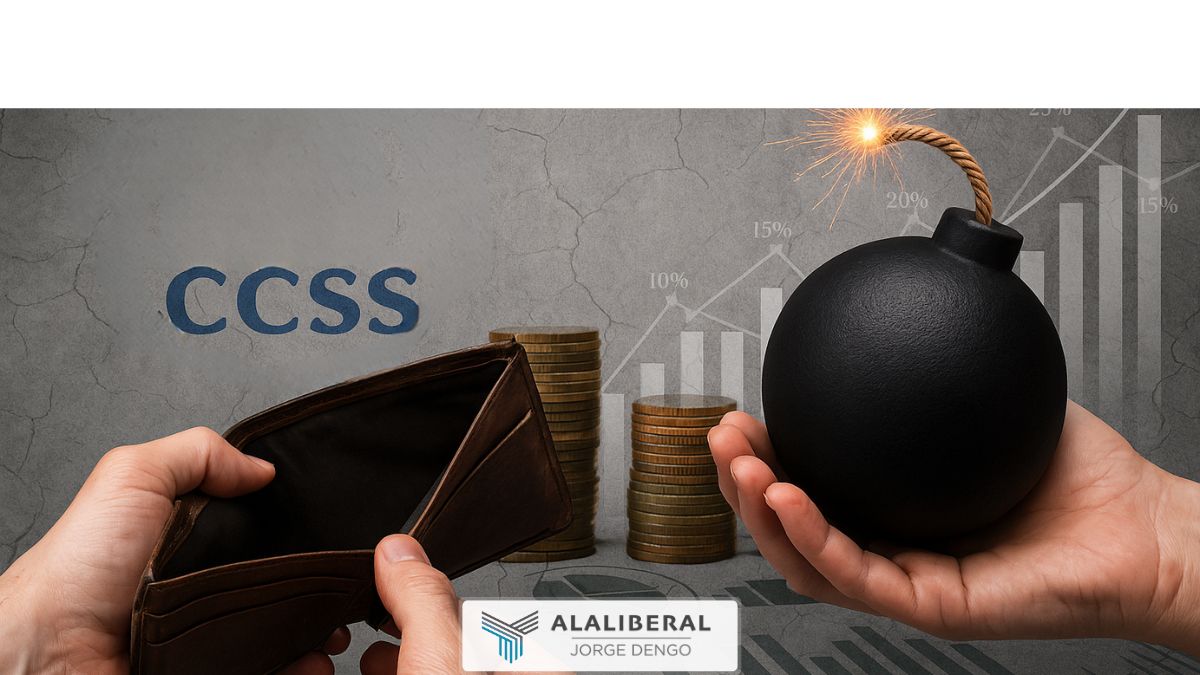
RESUMEN
La deuda del Estado con la CCSS no es solo un problema financiero: es el reflejo de un modelo desbordado que requiere decisiones políticas valientes. Urge una reforma que no se limite a pagar montos en disputa, sino que rediseñe reglas, responsabilidades y prioridades. Costa Rica no puede seguir postergando este debate sin arriesgar su sistema de salud y su legitimidad institucional.
La deuda del Estado costarricense con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha dejado de ser una anomalía presupuestaria para convertirse en un problema estructural, político e institucional que cuestiona la viabilidad del modelo de seguridad social. Se cree que este pasivo supera hoy los ₡3,5 billones, aproximadamente un 7 % del PIB nacional, con un crecimiento exponencial en la última década.
Este incremento de papel no es un accidente ni un rezago contable: es la evidencia de un sistema que genera obligaciones que ni el Estado puede cumplir ni el modelo actual contener.
Para ponerlo en perspectiva: en 2008 la deuda estatal con la CCSS rondaba los ₡348.000 millones. Hoy, apenas 15 años después, se ha multiplicado casi por diez. Este dato, por sí solo, debería encender todas las alarmas en el Ministerio de Hacienda, en la Asamblea Legislativa y en la opinión pública. No es solo que la supuesta deuda no se haya pagado; es que ha seguido acumulándose sin control, sin reglas claras y sin un mecanismo transparente de conciliación entre lo que la CCSS reclama y lo que el Estado reconoce.
El problema, sin embargo, no es solo de cifras. Es de diseño.
La estructura legal y financiera de la seguridad social costarricense se basa en una lógica de solidaridad tripartita: patronos, trabajadores y Estado. Pero, en la práctica, esta arquitectura se ha vuelto insostenible. El Estado no ha financiado adecuadamente los programas que, por ley, está obligado a cubrir. Entre ellos se encuentran: el aseguramiento de niños, personas con VIH, mujeres embarazadas adolescentes, adultos mayores, privados de libertad, estudiantes y otros grupos en condición de vulnerabilidad. Cada nueva cobertura —impulsada muchas veces por leyes bienintencionadas— ha sido aprobada sin definir cómo se financiará, trasladando de facto la carga a la CCSS.
¿Qué tan legítima es la deuda?
Esa es la pregunta que muchos evitan. ¿Se trata verdaderamente de un pasivo exigible, con sustento contable, legal y presupuestario? La respuesta es más compleja de lo que la narrativa simplificada suele admitir. La CCSS sostiene que el Estado debe asumir su parte en el financiamiento de programas de cobertura universal. Y tiene razón: así lo establece el marco legal, desde la Constitución hasta leyes secundarias y fallos judiciales.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha señalado reiteradamente que muchos de los montos reclamados no han sido auditados adecuadamente; que hay superposiciones, errores de registro y cifras infladas. El Poder Ejecutivo ha llegado incluso a desafiar a la CCSS a demostrar, con claridad documental, que el Estado efectivamente debe esos montos. ¿Y si tiene razón?
El punto no es negar que el Estado tenga obligaciones con la seguridad social. El punto es que si la CCSS reclama una deuda de esta magnitud, debería presentar una contabilidad rigurosa, alineada con normas internacionales del sector público, y someterla a verificación externa.
No puede sostenerse un modelo de financiamiento sobre cifras en disputa, y menos aún si equivalen al 7 % del PIB. El principio de solidaridad no es un cheque en blanco y no puede sustituir la necesidad de rendición de cuentas y transparencia.
Por otra parte, la falta de un mecanismo de conciliación permanente entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda ha permitido que esta deuda crezca sin freno. Las comisiones interinstitucionales creadas en el pasado han sido ineficientes, los convenios de pago son fragmentarios y políticamente negociados, y no existe una política fiscal de largo plazo que incorpore estas obligaciones dentro del marco de responsabilidad fiscal. De hecho, mientras el país se esfuerza por cumplir metas con el FMI y reducir el déficit fiscal, la deuda con la CCSS permanece como una bomba de tiempo fuera del balance oficial.
Y aquí se abre otra interrogante de fondo: ¿Debe el Estado pagar la deuda a cualquier costo? Desde una óptica fiscalista, la respuesta inmediata es no. No si eso implica sacrificar servicios esenciales, aumentar impuestos de forma regresiva o comprometer la estabilidad macroeconómica. Desde una óptica social, la respuesta es más matizada: no pagar implica desfinanciar el sistema de salud pública, deteriorar la calidad de los servicios, perder talento médico y colapsar un modelo de atención primaria que ha sido referente internacional.
No obstante, insistir en que el Estado pague toda la deuda sin discutir si está bien calculada, si los mecanismos de asignación son eficientes y si la CCSS está usando bien los recursos, también es irresponsable. La transparencia y la eficiencia deben ser condiciones, no consecuencias posteriores, de cualquier plan de pago.
No basta con pagar: hay que reformar
Por eso, lo que urge no es un nuevo giro millonario ni un ajuste cosmético. Urge una reestructuración integral del modelo de seguridad social y su financiamiento. Esta reforma debe contemplar:
- Un mecanismo de conciliación y auditoría independiente que permita determinar con exactitud qué se debe, por qué se debe y cómo se puede pagar.
- La consolidación de una política fiscal de largo plazo, que incorpore las obligaciones del Estado con la CCSS en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, con metas claras, plazos realistas y fuentes sostenibles de financiamiento.
- Una revisión del modelo de cobertura, estableciendo límites, prioridades y reglas claras para incorporar nuevos grupos, asegurando que toda ampliación de derechos venga acompañada de los recursos respectivos.
- Un rediseño de la gobernanza institucional de la CCSS, con mayor representación técnica, independencia y evaluación de resultados, evitando la captura política o sectorial de su Junta Directiva.
- La diversificación de fuentes de financiamiento, incluyendo contribuciones de nuevos sectores económicos, aprovechamiento de concesiones, impuestos a externalidades negativas o contribuciones vinculados al valor agregado en cadenas de servicios.
- La flexibilización de las bases contributivas y la reducción de tarifas (como recomienda la OCDE) para incentivar la formalidad.
No se trata de debilitar la CCSS. Se trata de salvarla de un colapso anunciado.
El modelo que nos dio estabilidad, salud y cohesión social en el siglo XX no está diseñado para las demandas demográficas, laborales y fiscales del siglo XXI. Y postergar esta discusión, disfrazándola de debate contable, es una forma sutil de destruirlo.
El país necesita madurez política para enfrentar esta realidad. Y el primer paso es dejar de romantizar la deuda con la CCSS como si fuera un acto de injusticia social perpetua. Lo que tenemos es un modelo institucional disfuncional, una deuda que no puede seguir creciendo indefinidamente y una obligación compartida de rediseñar nuestro contrato social.
En este momento, lo que está en juego no es una cifra. Es el futuro del sistema de salud pública, la credibilidad del Estado y la capacidad de Costa Rica para sostener una sociedad basada en derechos. Y si no tenemos el coraje de reformarlo, lo vamos a perder todo: la solvencia, la Caja y la confianza.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Opinión
Jueces a la carta: ¿seguirá Costa Rica el ejemplo mexicano?
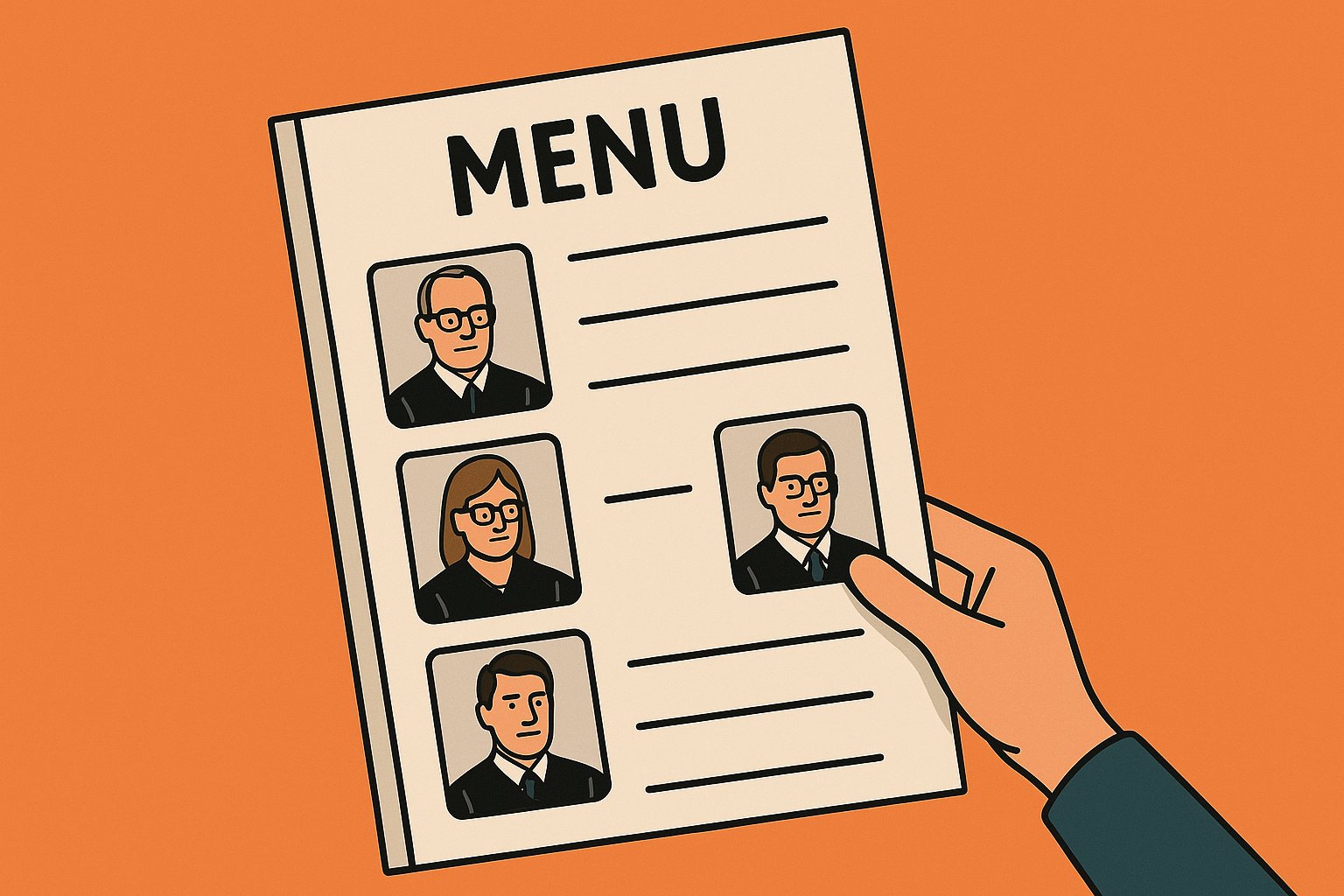
RESUMEN
Cuando se permite que la política controle la justicia, la impunidad deja de ser una excepción y se vuelve norma. México ya dio ese paso; Costa Rica aún tiene la oportunidad de evitarlo. El problema no es solo cómo se eligen los jueces, sino quién rinde cuentas, quién decide, y con base en qué criterios. Mientras no enfrentemos los privilegios, las reelecciones automáticas, y los conflictos de interés en el sistema judicial, seguiremos atrapados en un modelo que protege al poder, no a los ciudadanos.
México implementó recientemente un cambio profundo en la forma en que se elegirá, en adelante, a los jueces; una decisión que ha generado críticas internas y externas, por sus posibles implicaciones en la independencia judicial.
Lejos de ser el resultado de un clamor ciudadano, esta reforma responde al deseo de una parte específica de la clase política mexicana —la del izquierdista partido Morena— que busca consolidar su control sobre los poderes del Estado, desoyendo las voces que exigen una justicia imparcial y transparente.
A pesar de su orgullosa trayectoria republicana, Costa Rica no está exenta de ese riesgo.
De manera que, si lo ocurrido en México no se discute a tiempo, ni se corrigen las causas que lo originaron, podríamos enfrentar un escenario donde la democracia y el Estado de derecho se debiliten considerablemente.
Consecuencias de una justicia manipulada
La reforma ocurrida en México, que otorga a la esfera política gobernante un mayor control sobre la elección de los jueces, refleja un problema más profundo: la impunidad, tanto administrativa como política.
En la medida en que el poder para elegir a los jueces se concentre en manos de los gobernantes, el sistema judicial corre el riesgo de convertirse en un mero instrumento para servir a sus intereses, y perpetuar esta situación.
Es así como los jueces, que deberían ser la última línea de defensa de los ciudadanos frente a los abusos de poder, pueden acabar siendo seleccionados por su lealtad política hacia el gobernante de turno y no por su idoneidad.
El resultado de ello sería un ciclo vicioso en el que los delitos administrativos o políticos, cometidos desde el poder, queden impunes, fomentando más corrupción e injusticia en contra de los gobernados.
Reducir los requisitos a simplemente ser abogado, y delegar en la ciudadanía la elección de la persona idónea para ejercer el cargo —considerando los resultados de otros puestos de elección popular donde se prioriza la simpatía o el beneficio inmediato— no augura un futuro prometedor al sistema judicial mexicano.
El espejo costarricense
En Costa Rica, aunque el método de selección de los jueces es distinto al sistema recientemente adoptado en México, la sombra de la politización y los conflictos de interés no le son ajenos.
La falta de consecuencias reales para quienes cometen actos de corrupción, y el tráfico de influencias en la designación de puestos clave, crean un ambiente donde la justicia no siempre es equitativa.
Tampoco ayuda la posibilidad de que existan cargos vitalicios en las magistraturas, y el hecho de que en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa puedan inclinar la balanza aspectos tan subjetivos como una entrevista.
La ciudadanía percibe un sistema judicial que, en muchos casos, no responde a sus necesidades, y parece proteger a quienes tienen conexiones políticas o poder económico; y, aunque el sistema judicial costarricense ha gozado históricamente de mayor autonomía, ya se evidencian signos de agotamiento que parecieran ser ignorados por quienes están a su mando.
Lecciones y oportunidades
El paralelismo entre México y Costa Rica no es casual. En ambos países, los problemas de justicia e impunidad son el resultado de una clase política que antepone sus intereses a las demandas ciudadanas.
Cuando la justicia no es equitativa, se desmantela la confianza en las instituciones, lo que puede derivar en una proliferación de delitos sin castigo y, en consecuencia, en una crisis de gobernabilidad.
La corrupción y la distribución de cargos entre allegados se vuelven parte del sistema, mientras que las reformas que podrían mejorar la forma de impartir justicia son ignoradas o postergadas indefinidamente.
En ese sentido, el Informe del Estado de la Justicia en Costa Rica señaló varios puntos críticos que deben atenderse para evitar el deterioro del sistema judicial. Entre sus principales recomendaciones destaca la separación entre la parte administrativa y la judicial, cosa que no sucede en la actualidad, ya que la Corte Suprema de Justicia asume ambos roles, lo que genera conflictos de interés y una gestión ineficiente.
Al transferir la administración a un ente autónomo, la Corte podría enfocarse exclusivamente en impartir justicia, mejorando tanto su capacidad técnica como su transparencia administrativa.
Otra propuesta clave es la implementación de evaluaciones periódicas y transparentes para los jueces, algo que ha sido limitado y poco efectivo hasta ahora.
En paralelo, el informe también sugiere la creación de mecanismos de auditoría externa y control ciudadano en relación con el sistema judicial, medidas que incrementarían la confianza pública.
Si Costa Rica no adopta estas recomendaciones e ignora las demandas ciudadanas de reforma, enfrentará lamentablemente el mismo riesgo que México: un sistema judicial bajo el control político que perpetúa la corrupción y la impunidad. Ante este panorama, es necesario actuar con firmeza.
¿Qué podemos hacer?
Es urgente implementar reformas que fortalezcan la independencia judicial, fomentando que los jueces sean seleccionados por su capacidad técnica y ética, y no por sus conexiones políticas.
Al mismo tiempo, es necesario crear mecanismos de participación ciudadana reales, para que las voces de quienes exigen justicia no sean ignoradas.
Pareciera indispensable proponer una reforma constitucional que limite la reelección de los magistrados, situación que actualmente se produce de manera casi automática, pues se requieren 38 votos en contra, algo prácticamente imposible debido a la conformación de la Asamblea Legislativa.
Dado que las reformas constitucionales son lentas, sería conveniente que la Asamblea Legislativa adoptara un acuerdo para no reelegir a nadie más a partir de ahora, permitiendo así la renovación necesaria. Gente con nuevas ideas y perspectivas es crucial si queremos aspirar a una justicia pronta y cumplida.
Tras décadas con las mismas personas al mando, lo que tenemos es ineficiencia, desorden, abusos e intereses creados. Continuar por el mismo camino no producirá resultados distintos.
También se podría considerar limitar el mandato a un solo periodo de 12 años. Y, por supuesto, eliminar las puertas giratorias, ya que, de lo contrario, continuaremos fomentando las malas prácticas que nos tienen donde estamos.
Resulta esencial revisar los criterios de la Comisión de Nombramientos, ya que aspectos tan subjetivos como una entrevista no deberían ser determinantes para una elección de esta naturaleza. Habría que priorizar criterios técnicos como el tiempo de respuesta, el trabajo en equipo, la cantidad de trámites resueltos y, sobre todo, la calidad de las resoluciones.
Costa Rica, al igual que México, debe resistir la tentación de caer en una justicia manipulada desde el poder político; pero, para ello, debemos asegurarnos de que el sistema funcione para todos y no solo para unos pocos.
La falta de independencia judicial y la corrupción amenazan la estabilidad de cualquier país: ¿estamos dispuestos a ignorar estas señales o tomaremos acciones antes de que sea demasiado tarde?
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Opinión
Cuando la autonomía se convierte en impunidad: la UCR bajo el mando de Carlos Araya
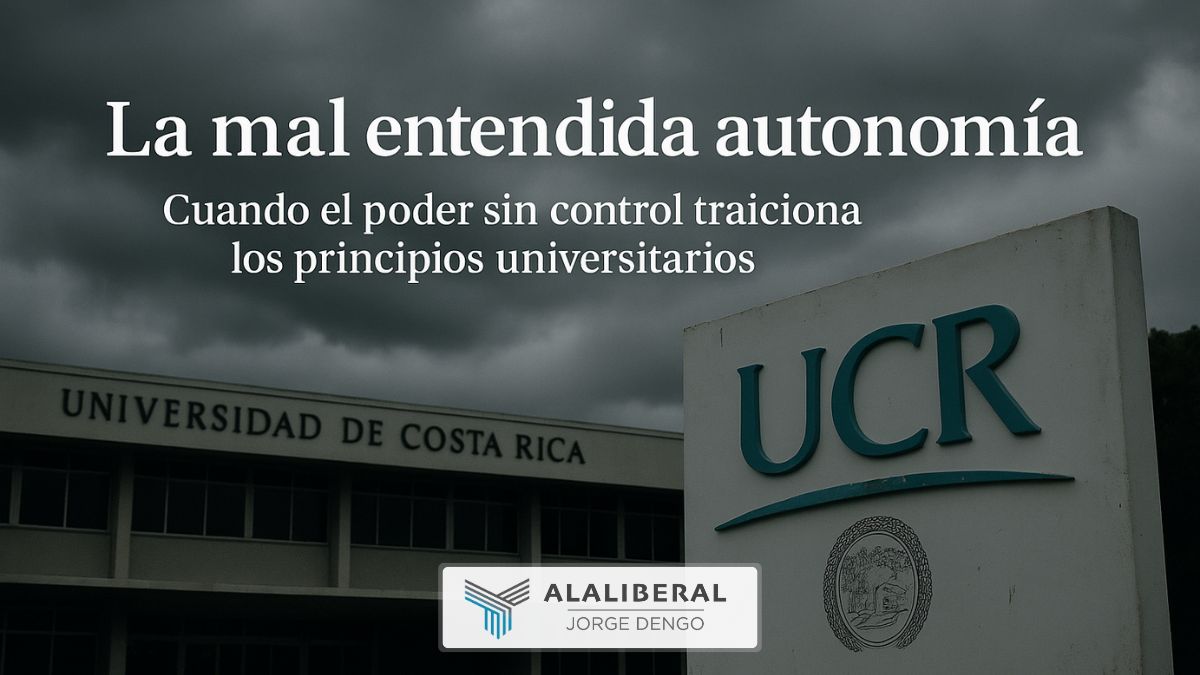
RESUMEN
La Universidad de Costa Rica atraviesa una grave crisis institucional bajo la rectoría de Carlos Araya Leandro, marcada por clientelismo, aumentos salariales arbitrarios, uso indebido de la autonomía universitaria y falta de rendición de cuentas. Exigir su renuncia y promover reformas profundas no es un capricho, sino una opción necesaria para recuperar la integridad, la transparencia y la confianza en esa universidad pública.
Solo si uno ha estado bajo una roca en las últimas semanas, es posible que no se haya percatado de que la Universidad de Costa Rica (UCR) enfrenta hoy una de las mayores crisis institucionales de su historia.
Una universidad que, en papel, al menos, durante décadas fue sinónimo de transparencia y excelencia académica se encuentra ahora inmersa en un escándalo que pone en duda su integridad y su compromiso con los principios que siempre ha defendido.
El epicentro de esta crisis es su rector, Carlos Araya Leandro, cuya gestión está marcada por decisiones administrativas cuestionables, aumentos salariales dudosos, nombramientos polémicos y una alarmante alianza con el sindicato que pone en entredicho —una vez más— la autonomía universitaria.
¿Qué sucedió?
Carlos Araya asumió la rectoría de la UCR en enero de 2025, tras una campaña en la que prometió mejorar las condiciones salariales de los docentes más jóvenes. Sin embargo, lo que parecía un compromiso genuino con el personal académico se convirtió rápidamente en una red de privilegios para sus allegados. Muy a lo que tradicionalmente podría haberse presumido de Liberación Nacional, por ejemplo.
Mediante la resolución R-13-2025, Araya abrió la puerta para trasladar a salario global a cientos de funcionarios, muchos de ellos sin cumplir los requisitos que establece la Ley Marco de Empleo Público. A esto se sumó la resolución R-75-2025, que otorgó aumentos salariales de hasta 4 millones de colones para 22 puestos de confianza designados directamente por el rector.
Lo que en un principio parecía una mejora administrativa resultó ser un acto arbitrario que vulnera principios básicos de legalidad, ética y meritocracia.
El propio Consejo Universitario ha tenido que reconocer, de forma tardía y con bastante torpeza, que aprobar el Reglamento de Régimen Salarial Académico (RRSA) sin contar con estudios técnicos fue un error que la comunidad universitaria no puede tolerar.
El poder concentrado y las redes de lealtades
Araya ha demostrado un claro patrón de concentración de poder que va más allá de sus decisiones salariales. Desde su llegada, no solo nombró a personas de su círculo cercano en puestos estratégicos, sino que creó nuevos cargos de confianza que concentran aún más el control administrativo en su figura. Un ejemplo claro es el caso de su pareja, Jessy Reyes, a quien designó como “rectora adjunta”, un puesto que nunca antes había existido en la estructura universitaria.
Esta tendencia al clientelismo también se observa en otros casos, como el de Alonso Castro Mattei, quien tras ser sancionado en 2020 por faltas éticas, fue nombrado nuevamente en un puesto de confianza bajo la administración Araya. Las investigaciones en curso sobre la influencia indebida en nombramientos y aumentos salariales revelan que el rector no solo ha quebrantado normas internas, sino que también ha desvirtuado principios básicos como el sentido común, la moral y la autonomía universitaria.
La autonomía como pretexto para la opacidad
La autonomía universitaria es un principio fundamental que garantiza la independencia académica y administrativa de la UCR.
No obstante, cuando esta autonomía se utiliza como excusa para evitar la rendición de cuentas, se convierte en un escudo para la impunidad.
Durante los últimos meses, hemos visto cómo el rector ha intentado utilizar este principio para justificar decisiones administrativas claramente contrarias a la ley y a los principios éticos que la universidad debe defender. En lo personal, pienso que esta autonomía no debería ir más allá del plano académico. Ahí ha radicado nuestro error como sociedad.
El reciente pacto con el Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU), que busca revivir el escalafón administrativo declarado ilegal por la Oficina Jurídica, refleja una preocupante alianza política que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución. Aceptar estos acuerdos con el sindicato no solo es irresponsable, sino que podría comprometer el financiamiento estatal en momentos en que el presupuesto universitario ya enfrenta importantes presiones.
El silencio de Araya y la respuesta pública
A pesar de la gravedad de los hechos, Carlos Araya ha optado por un silencio institucional que solo agrava la crisis de confianza. En lugar de asumir responsabilidades, ha preferido cuestionar a los medios de comunicación y atacar a quienes han denunciado sus irregularidades. Este intento de victimización, que pretende desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales, es inaceptable en un líder académico.
El país y la comunidad universitaria merecen respuestas claras y decisiones contundentes que restablezcan la integridad de la rectoría. En lugar de defenderse atacando, el rector debería asumir las consecuencias de sus actos y presentar su renuncia inmediata. Su permanencia en el cargo no solo erosiona la credibilidad de la UCR, sino que daña la confianza de los estudiantes, docentes y de la sociedad costarricense en su conjunto.
Por otra parte, lo que también resulta desconcertante es el silencio casi absoluto de la Asamblea Legislativa ante esta crisis.
No he visto, hasta ahora, a ningún diputado o fracción asumir este tema con la seriedad que amerita. Estamos hablando de presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, de nombramientos cuestionables y de un manejo administrativo que podría comprometer no solo la legitimidad de la UCR, sino la credibilidad del sistema universitario costarricense.
El Congreso no puede seguir actuando como si la autonomía universitaria implicara inmunidad absoluta. Hay canales institucionales para ejercer control político, exigir cuentas y proteger el interés público sin violentar la Constitución. Ignorar este tema, por cálculo o por indiferencia, también es una forma de complicidad.
Una oportunidad para la refundación universitaria
Este escándalo no debe verse solo como un problema administrativo, sino como una llamada de atención sobre los problemas estructurales de la universidad. La excesiva concentración de poder en la figura del rector, la falta de controles internos efectivos y el uso político de la autonomía universitaria deben ser revisados con seriedad y valentía.
Es imperativo que el Consejo Universitario actúe con determinación, promoviendo reformas que limiten el poder discrecional del rector y garanticen procesos de selección basados en mérito y transparencia. Asimismo, se deben establecer mecanismos claros para que cualquier acto contrario a la ética sea sancionado, sin importar el cargo o la influencia del infractor.
Por una universidad que rinda cuentas
La UCR ha sido históricamente la conciencia crítica del país y un baluarte de la educación pública. No podemos permitir que decisiones arbitrarias y manejos oscuros comprometan ese legado. La transparencia, la ética y la rendición de cuentas deben volver a ser los principios rectores de nuestra universidad.
Como ciudadano y exlegislador, hago un llamado al rector Carlos Araya para que asuma su responsabilidad y dé un paso al costado. La UCR debe recuperar su dignidad institucional y, para ello, necesitamos una administración que sea ejemplo de integridad y responsabilidad. La comunidad universitaria y el país lo exigen.
Es momento de rectificar el rumbo antes de que el daño sea irreparable. Rector: renuncie.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
-

 PolíticaHace 1 mes
PolíticaHace 1 mesNo más regímenes de excepción disfrazados de justicia
-

 PolíticaHace 3 meses
PolíticaHace 3 mesesUn Retroceso Inaceptable en la Reforma del Empleo Público
-

 PolíticaHace 3 meses
PolíticaHace 3 mesesCrisis de especialistas en la CCSS: un desafío ineludible para los candidatos
-

 OpiniónHace 3 semanas
OpiniónHace 3 semanasCuando la autonomía se convierte en impunidad: la UCR bajo el mando de Carlos Araya
-

 OpiniónHace 3 meses
OpiniónHace 3 mesesEl PLN: ¿Defensor del ICE o enemigo del progreso?


















